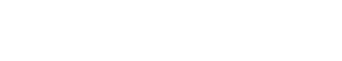Actividad
Entre cine y música. Variaciones sobre «La fiesta española»
Viernes 30 de mayo de 2025 a las 20.00 h.
María Marín, voz y guitarra; Raúl Cantizano, guitarra. A partir de una idea de Luis E. Parés
► POGRAMA EXPLORATORIO 2024 – 2025
Entrada libre hasta completar aforo
Junto con Portugal, España es el país más occidental de Europa. Y sin embargo, en el siglo XIX, España sucumbió a la mirada orientalista de muchos viajeros extranjeros, que llegaban a Andalucía en busca de una tierra exótica, remota, apasionada e incomprensible. Exagerados o no, los relatos de esos viajeros moldearon una imagen mítica de España, o mejor, un conjunto de imágenes, un imaginario. Gitanas y bandoleros, toreros y bailaoras, guitarras y navajas, todo servía para ilustrar un país que no seguía las reglas de la evolución económica, tecnológica y social del resto del continente. Pero frente a otras miradas tópicas a otras zonas del continente, el imaginario sobre España también tenía sonido, también tenía una música muy determinada, ese flamenco aparentemente ancestral, aparentemente lumpen, aparentemente mestizo. A todo ese conjunto de imágenes se le puso un nombre de mujer, Carmen, una mujer que aparece por primera vez en la historia de la cultura a mediados del siglo XIX, en Córdoba, a la orilla del río. Carmen pasó a ser el ejemplo de lo español, y a todo el mundo le dio igual que fuese un personaje de ficción creado por un escritor concreto. Era mejor y más divertido creer que Carmen era real, que Carmen representaba lo español. Poco después se hizo una ópera a partir de la novela de Merimée y el miro acabó de internacionalizarse. En todos los teatros del mundo se representó el arquetipo de la gitana como mujer fatal, capaz de llevar a la perdición a cualquier hombre honrado. En muy poco tiempo, lo español pasó a ser una categoría inamovible que designaba a un país apasionado, arbitrario, irracional. Lo español impregnó la pintura, la música y el cine. Hasta los españoles acabamos por creernos que lo español era real.
Más tarde, en el primer tercio del siglo XX, las vanguardias se empecinaron en buscar movimientos sísmicos que atentasen contra las rígidas normas de lo académico. Las vanguardias abrazaron el automatismo, lo mágico, lo irracional. Era cuestión de tiempo que abrazasen también lo español, como sinónimo de aquello salvaje que te repele pero que no te permite desviar la mirada. Lo español era algo indómito que el arte de principios de siglo parecía necesitar. Las vanguardias intentaron discernir la verdad y la rebeldía del tópico, y fue así como aparecieron guitarras cubistas, bailaoras futuristas o cantes surrealistas.
Pero en 1936 estalló la guerra. Y el tópico pareció cumplirse de nuevo: un pueblo que prefiere matarse antes que comprenderse. A la imagen romántica de Carmen se le unió la imagen romántica de un miliciano. Desde fuera se cantó mucho a la revolución española, incluso en idiomas extranjeros. Pero en 1939, lo español pasó a ser definitivamente un canto de derrota, una especie de elegía.
Y sin embargo, el imaginario perduró. Y aún perduran las imágenes y los sonidos.
Hoy ha llegado el momento de pensar ese imaginario y esa herencia de otro modo.
María Marín es guitarrista y cantaora natural de Utrera. Licenciada en Máster de interpretación musical por el Real Conservatorio de La Haya en los Países Bajos, cuenta con una extensa trayectoria internacional como concertista y docente (cantaora invitada por la Universidad de las Artes de Rotterdam e invitada solista como cantaora y guitarrista para el espectáculo Antonio 100 años de arte junto al Baller Flamenco de Andalucía y bajo la dirección de Úrsula López son algunas de sus más recientes intervenciones).
Actualmente colabora en proyectos relacionados con el flamenco, la experimentación, el jazz y la clásica con figuras de la danza y música tales como Israel Galván, Vanesa Aibar, Leonor Leal, Carles Benavent y Antonio Serrano.
Debuta en 2020 en la Bienal de Flamenco de Sevilla como parte del espectáculo LOXA, dirigido por la jerezana Leonor Leal y lleva sus propios proyectos a festivales tales como el Festival Internacional de Carthage, Sori Festival en Corea, Festival Internacional de Cine de Navarra o el Festival Internacional de Jazz de San Javier, entre otros.
Considerada por la crítica como una de las artistas más talentosas del panorama musical actual cuenta con un primer disco en el mercado bajo el nombre de `Junio¿.
Raúl Cantizano (Sevilla 1973) es un guitarrista inclasificable y único, un explorador de los límites del instrumento y de los géneros. Su música, entre el flamenco, el ambient, la improvisación y el rock, es experimental en el sentido más diáfano de la palabra. ¡Atención! alto grado de imprudencia.
Como guitarrista ha acompañado y formado parte de los proyectos más renovadores del flamenco del siglo XXI. Crea y dirige la música en multitud de propuestas escénicas. Guitarrista habitual de Niño de Elche, actúa también junto a Rocío Márquez o Andrés Marín, ha colaborado con Llorenç Barber o Juan Carlos Lérida entre muchos otros artistas flamencos; Belén Maya, Choni Cía Flamenca, Marco Vargas & Chloé Brûlé, Yinka Esi Graves, María Moreno¿
Creó, junto a Santiago Barber, la factoría experimental bulos.net, donde dirigió propuestas como Bulos y tanguerías, Vaconbacon, cantar las fuerzas o Diálogos Electro Flamencos. Entre sus trabajos discográficos cabe destacar Zona Acordonada (La Castanya 2021).
Luis E. Parés es documentalista e investigador. Se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra con la tesis Bailar la muerte. Reflexiones sobre la representación visual del flamenco en el exilio. Actualmente es el Director Artístico de Cineteca Matadero. Ha publicado varios libros sobre las relaciones entre cine y exilio, ha sido programador en diferentes festivales e instituciones. Ha realizado los cortometrajes Los conspiradores, Mi ideología. Variaciones sobre un concepto, Aidez l¿Espagne y El cadáver del tiempo, Los conspiradores y El espectro político que se han podido ver en numerosos festivales nacionales e internacionales como Clermont Ferrand, Flaherty Seminar o en el FID Marseille. También dirigió y estrenó el largometraje documental La primera mirada. En estos momentos prepara su segundo largometraje, Bailar la muerte, una reflexión sobre las apropiaciones ideológicas del flamenco durante el fascismo.